
31 Jul Segundo cumpleaños
Lo primero que notas es el olor.
Un olor dulzón, penetrante, al que la nariz no está acostumbrado. Mientras recobras la compostura, el resto de sentidos empiezan a tirar del carro: escuchas el sonido de la alarma del vehículo, observas la luz intermitente del piloto de emergencia, empleas tu mano derecha en tactar la izquierda, en la que empieza a manar la sangre de una herida superficial. El cuerpo se mueve: manos, bien, brazos, bien, tronco, bien, pierna derecha, bien, pierna izquierda, bien. Sólo algo de molestia en el cuello y en la zona abdominal. Buen síntoma: el cinturón hizo su trabajo.
«Tengo que moverme»
Las puertas no abren, así que toca trepar por la ventana del conductor. Las lunas han aguantado sin romperse. La adrenalina hace todo el trabajo por ti: cuando quieres darte cuenta estás fuera, de pie en el muro de la mediana, contemplando una escena dantesca. Objetos personales por todas partes. ¿Es eso un monovolumen? Gritas en la oscuridad, sólo iluminada por las luces de emergencia del coche. El conductor del otro vehículo está bien. Nadie iba con el. También los otros dos vehículos afectados, que chocaron tras el primer impacto. No hay heridos.
«No hay heridos. Estamos todos bien. No hay heridos…». Era lo único que me preocupaba en ese momento. Todo lo demás había pasado a un segundo plano. La fotografía del choque, la sombra azul oscura que aparece en tu campo visual, el coche parado sin luces en el carril derecho de la autovía, el frenazo y el volantazo, el golpe sordo -tan diferente al de las películas-, los airbags, el olor… El olor empieza a impregnar toda la zona. La mezcla de chapa lijada, fricción, goma quemada, aceita, gasolina derramada. Un cóctel que se queda pegado al cuerpo y alojado en tus fosas nasales.
Pasan los minutos mientras asistes, como espectador privilegiado, a un relato en el que eres un protagonista más. Te ves a ti mismo correr a por el chaleco reflectante, agarrar el triángulo de emergencia y esprintar hasta poder dejarlo sobre la calzada. El desastre a tu espalda, con la autovía repleta de cristales, pedazos de carrocería y objetos personales destrozados, no debe aumentar. En el otro ramal del tramo, los móviles y sus linternas son la única forma de avisar a los conductores que vienen lanzados en plena oscuridad. No hay más percances. Llegan los bomberos, la ambulacia, la Guardia Civil, las grúas. La madrugada avanza. Poco a poco regresas a tu cuerpo y vuelves a pensar con cierta claridad. Y tras el atestado, las llamadas, el viaje a Urgencias y la revisión médica, las preguntas empiezan a agolparse tras recibir el alta.
«¿Y si el otro coche hubiese llevado pasajeros?» «¿Y si yo hubiese tenido a alguien conmigo?» «¿Y si hubiese ido más rápido?» «¿Y si…?» La mente funciona de manera curiosa: en esos momentos no te preguntas por la desgracia que supone chocar de frente contra un vehículo azul oscuro sin luces ni señalización, sin triángulo de emergencia ni chaleco reflectante, parado en pleno carril derecho de la vía porque se había «quedado sin batería» (sic). No te preguntas por los daños de tu coche ni los del resto, ni por los golpes o magulladuras. Todo lo contrario: la mente te lleva de la mano a las preguntas importantes, a las que te permiten darte cuenta del jodido milagro que acabas de vivir.
Piensas en la ironía de que, apenas 24 horas antes, tu compañero de trabajo se mofaba de que no condujeses más rápido por la carretera. «¿No le pisas o qué?», comentó sentado en el asiento del copiloto mientras regresábamos del COTIF en l’Alcudia. Y recuerdas tu explicación, tus ganas de ahorrar diesel y de tener buenas medias de consumo, de dejar la cifra en 4,9 litros a los cien. Por eso iba a 100 por hora en el momento del impacto y por eso el frenazo permitió bajar a… ¿80? ¿70? Lo desconozco. Pero fue suficiente para no tener que lamentar nada irreparable.
La máquina hizo su trabajo de maravilla, y por eso estoy aquí tecleando estas palabras. Son momentos de introspección, consciente de que mis dedos vuelan sobre el teclado sólo dos días después de haber podido dejar de teclear para siempre. Consciente de que puedo contarlo en una semana en la que, hace apenas unos días, estaba escribiendo necrológicas con todo el pesar de mi corazón lamentando la muerte de dos chavales, Isaac (17 años) y Jordi (11 años), ambos fallecidos en accidentes de tráfico. Consciente de que hasta tres Guardias Civiles me pusieron la mano en el hombro para decirme, y ellos saben de esto, que había tenido mucha suerte.
Han pasado dos días y todo es increíblemente relativo. Mis preocupaciones han desaparecido, el ritmo de mi vida ha decrecido considerablemente y cosas tan sencillas como hablar con alguien por teléfono son ahora verdaderos lujos a disfrutar al máximo. «Ya tienes otro cumpleaños que celebrar», me dijo un amigo ayer. Se me quedó grabada la frase, como me sucedió hace años cuando papá me explicó -a su manera- su teoría sobre la carretera: «El peligro no sólo depende de ti; también de los demás». Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras daba vueltas al impacto, a ‘comerme’ un coche parado a oscuras en plena autovía. Pasó, y ya está. No hubo heridos, y ya está.
Disfrutad de la vida, y ya está. Abrazad a los vuestros, y ya está. Os quiero a todos, y ya está.
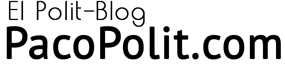
Sin comentarios